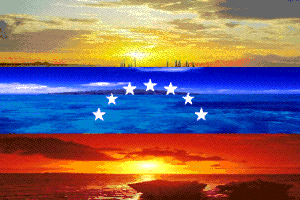Para la creación retórica de discursos y para la creación de un texto en general, ya sea literario o pragmático, hay que seguir determinado proceso que se encargó de estudiar la Retórica desde los tiempos de Gorgias (nació en Leontinos (Sicilia) en torno al año 485 y murió en Tesalia, ya centenario, en el año 380 aproximadamente. Gorgias fue un sabio con grandes dotes oratorias). Dicho proceso consta de cinco fases, según canonizó Cicerón (106 - 43 a.c. Eminente abogado de la República, es representante del estoicismo ecléctico): Inventio o invención, Dispositio u ordenamiento, Elocutio u ornato, Memoria y Actio u acción. Los tres primeros son fundamentales, los dos posteriores son de índole pragmática, cuando el discurso se pronuncia.
Elaborar un discurso es como construir una casa; hacen falta los materiales (inventio), después un plano para saber donde ponerlos y cómo unirlos (dispositio) y luego hay que hacerla habitable, cómoda y agradable, enluciéndola, amueblándola y adornándola (elocutio). La memoria nos sirve para recordar el discurso preparado sin leerlo y la actio nos aconseja qué hacer y qué comportamiento adoptar mientras lo decimos, así como la adaptación del discurso según la disposición del auditorio que tengamos, los hechos recientes que hayan moldeado al público y la hora y el sitio en que lo pronunciemos.
La inventio o heuresis trata sobre qué decir: se encarga de encontrar los materiales que vamos a usar después. Y en primer lugar hay que tener presente:
Definición: género y puntos de vista.
División: todo y partes, tema y subtemas
Comparación: similitud y diferencias, grado
Relaciones: causa y efecto, antecedentes y consecuencias, contrarios y contradicciones.
Circunstancias: posibles e imposibles, probabilidades, hechos pasados, hechos futuros.
Testimonios: autoridades, testigos, máximas y proverbios, rumores, juramentos, documentos, leyes, precedentes, actos, fenómenos…
Motivaciones: En el género judicial: lo justo y lo injusto; en el deliberativo: lo ventajoso y lo desventajoso, lo bueno y lo malo; en el epidíctico: lo virtuoso o noble, y lo vicioso o bajo; en el plano estético: lo hermoso y lo horrendo, lo épico y el terror.
La dispositio o taxis. A esta fase le atañe el orden expositivo de los episodios del discurso, además de cómo estos habrán de articularse en orden a su eficacia.
Usualmente la dispositio articula el discurso en cuatro partes: el exordio, donde tiene lugar la captatio benevolentiae o captura del interés y afecto del público: es la introducción del discurso, donde se intenta interesar al público; la narratio, o relato expositivo de los temas previstos; la confirmatio, o valoración de los argumentos; y la peroratio, el epílogo, donde se concluye el discurso y se dispone al auditorio para el fin previsto.
El orden más apropiado para exponer los argumentos es muy variable en función de los intereses: el cronológico u ordo naturalis y el pragmático u ordo artificialis o artificiosus son las distribuciones principales. El ordo naturalis suele adoptar la división en cuatro partes ya expuesta. El orden artificial puede adoptar múltiples formas: in medias res, nestoriano, topográfico, aleatorio, convencional (alfabético u otro), mnemotécnico, lógico o causal, graduado o gradativo (de prioridades, usado en el periodismo para la redacción de noticias); de importancia; de preferencias; de complejidad progresiva, usado en el discurso didáctico; de background progresivo o retroalimentado y autorreflexivo, también en el discurso didáctico; de impacto psicológico (si es descendente, disfémico, si es ascendente, eufemístico); de familiaridad —más a menos—; egocéntrico (de lo más querido al receptor a lo que menos)...
Elaborar un discurso es como construir una casa; hacen falta los materiales (inventio), después un plano para saber donde ponerlos y cómo unirlos (dispositio) y luego hay que hacerla habitable, cómoda y agradable, enluciéndola, amueblándola y adornándola (elocutio). La memoria nos sirve para recordar el discurso preparado sin leerlo y la actio nos aconseja qué hacer y qué comportamiento adoptar mientras lo decimos, así como la adaptación del discurso según la disposición del auditorio que tengamos, los hechos recientes que hayan moldeado al público y la hora y el sitio en que lo pronunciemos.
La inventio o heuresis trata sobre qué decir: se encarga de encontrar los materiales que vamos a usar después. Y en primer lugar hay que tener presente:
Definición: género y puntos de vista.
División: todo y partes, tema y subtemas
Comparación: similitud y diferencias, grado
Relaciones: causa y efecto, antecedentes y consecuencias, contrarios y contradicciones.
Circunstancias: posibles e imposibles, probabilidades, hechos pasados, hechos futuros.
Testimonios: autoridades, testigos, máximas y proverbios, rumores, juramentos, documentos, leyes, precedentes, actos, fenómenos…
Motivaciones: En el género judicial: lo justo y lo injusto; en el deliberativo: lo ventajoso y lo desventajoso, lo bueno y lo malo; en el epidíctico: lo virtuoso o noble, y lo vicioso o bajo; en el plano estético: lo hermoso y lo horrendo, lo épico y el terror.
La dispositio o taxis. A esta fase le atañe el orden expositivo de los episodios del discurso, además de cómo estos habrán de articularse en orden a su eficacia.
Usualmente la dispositio articula el discurso en cuatro partes: el exordio, donde tiene lugar la captatio benevolentiae o captura del interés y afecto del público: es la introducción del discurso, donde se intenta interesar al público; la narratio, o relato expositivo de los temas previstos; la confirmatio, o valoración de los argumentos; y la peroratio, el epílogo, donde se concluye el discurso y se dispone al auditorio para el fin previsto.
El orden más apropiado para exponer los argumentos es muy variable en función de los intereses: el cronológico u ordo naturalis y el pragmático u ordo artificialis o artificiosus son las distribuciones principales. El ordo naturalis suele adoptar la división en cuatro partes ya expuesta. El orden artificial puede adoptar múltiples formas: in medias res, nestoriano, topográfico, aleatorio, convencional (alfabético u otro), mnemotécnico, lógico o causal, graduado o gradativo (de prioridades, usado en el periodismo para la redacción de noticias); de importancia; de preferencias; de complejidad progresiva, usado en el discurso didáctico; de background progresivo o retroalimentado y autorreflexivo, también en el discurso didáctico; de impacto psicológico (si es descendente, disfémico, si es ascendente, eufemístico); de familiaridad —más a menos—; egocéntrico (de lo más querido al receptor a lo que menos)...
Para realizar tal ordenamiento hay que tasar o realizar una valoración de los argumentos y buscar asimismo contraargumentos para las razones que se nos vayan a oponer. Esta valoración nos indica asimismo qué argumentos hay que estirar o desarrollar, porque constituyen el punto fuerte de la argumentación, y cuáles debemos omitir, porque constituyen argumentos que ya utilizará el oponente.
El orden creciente empieza con los argumentos más débiles y termina con los más fuertes, pero es un orden peligroso porque el orador corre el albur de disponer desfavorablemente al público desde el principio. El decreciente es inverso y su problema consiste en que sólo permanecen en la memoria activa los últimos argumentos escuchados, por lo que terminar un discurso con las pruebas más débiles produce una impresión desfavorable.
El orden creciente empieza con los argumentos más débiles y termina con los más fuertes, pero es un orden peligroso porque el orador corre el albur de disponer desfavorablemente al público desde el principio. El decreciente es inverso y su problema consiste en que sólo permanecen en la memoria activa los últimos argumentos escuchados, por lo que terminar un discurso con las pruebas más débiles produce una impresión desfavorable.
Por eso el orden más socorrido es el orden homérico o nestoriano: como la tropa de Néstor en la Iliada, hay que poner lo más débil en el centro, y al principio y sobre todo al final lo más fuerte.
La elocutio o lexis adorna el lenguaje para seducir al auditorio y busca ejemplos que puedan deslizar su opinión a nuestra conveniencia mediante el placer que produce la forma sensible y elegante. Para ello es muy importante el lenguaje que habrá de emplearse en la exposición.
Para expresarse adecuadamente, el orador se sirve de una multitud de recursos, y entre estos las figuras retóricas, las cuales integran los varios modos de expresión que, apartándose de otros más ordinarios o sencillos, conceden al discurso un singular aspecto, según el propósito del mismo. Se entienden dos categorías de figuras: las figuras de dicción, o metaplasmos, las cuales se caracterizan por la alteración de la composición estructural de los vocablos, mediante la excepción, adición o transposición de sus letras constituyentes; y las figuras de construcción, las cuales conciernen a los varios modos de disposición sintáctica, donde se transgreden las formas regulares de la misma.
Otro modo de alteración de las palabras se realiza mediante los recursos denominados tropos, el cual adjudica a la palabra un sentido distinto del cual le corresponde naturalmente, aunque no se desliga por completo del significado primitivo.
La actio o hipócrisis instruye sobre las diferentes entonaciones para pronunciar el discurso, así como los gestos adecuados para acompañarlo y la apariencia propicia para conseguir el propósito.
La memoria o mneme sirve para recordar los distintos elementos del discurso en un orden específico.
La argumentación retórica tiene por fin llamar la atención y conseguir la adhesión del auditorio; lo primero lo consigue la elocución y lo segundo la invención y disposición, que son las encargadas de elaborar tesis y presentarlas. Los lugares o tópicos son las clases de argumentos que se suelen utilizar más a menudo. Son de dos tipos: de persona y de cosa. Quintiliano ha dado el más útil resumen:
Quince argumentos de persona: linaje (genus), pueblo (natio), patria (patria), sexo (sexus), edad (aetas), educación y disciplina (educatio et disciplina), aspecto físico (habitus corporis), fortuna (fortuna), condición social (conditionis distantia), carácter (animi natura), profesión (studia), apariencias (quid affectet), palabras y hechos anteriores (ante acta et dicta), movimientos transitorios de ánimo (temporarium animi motum) y nombre (nomen).
Ocho argumentos de cosa: causa (causa), lugar (locus), tiempo (tempus), modo (modus), medio (facultas), definición (finitio), semejanza (similis), comparación (comparatio) suposición (fictio), circunstancia (facultas)
Aristóteles utiliza sin embargo otras denominaciones: ejemplo, argumento de autoridad, tautología, alternativa, dilema, argumento de cantidad. Estos argumentos ponen en marcha una serie de móviles o palancas de la opinión. Brémond ha señalado los siguientes, muy utilizados también en publicidad:
Móviles hedónicos incitadores o intimidatorios: no vender un coche sino el placer que proporciona o bien preguntarse por qué uno no tiene coche y sigue usando el metro.
La actio o hipócrisis instruye sobre las diferentes entonaciones para pronunciar el discurso, así como los gestos adecuados para acompañarlo y la apariencia propicia para conseguir el propósito.
La memoria o mneme sirve para recordar los distintos elementos del discurso en un orden específico.
La argumentación retórica tiene por fin llamar la atención y conseguir la adhesión del auditorio; lo primero lo consigue la elocución y lo segundo la invención y disposición, que son las encargadas de elaborar tesis y presentarlas. Los lugares o tópicos son las clases de argumentos que se suelen utilizar más a menudo. Son de dos tipos: de persona y de cosa. Quintiliano ha dado el más útil resumen:
Quince argumentos de persona: linaje (genus), pueblo (natio), patria (patria), sexo (sexus), edad (aetas), educación y disciplina (educatio et disciplina), aspecto físico (habitus corporis), fortuna (fortuna), condición social (conditionis distantia), carácter (animi natura), profesión (studia), apariencias (quid affectet), palabras y hechos anteriores (ante acta et dicta), movimientos transitorios de ánimo (temporarium animi motum) y nombre (nomen).
Ocho argumentos de cosa: causa (causa), lugar (locus), tiempo (tempus), modo (modus), medio (facultas), definición (finitio), semejanza (similis), comparación (comparatio) suposición (fictio), circunstancia (facultas)
Aristóteles utiliza sin embargo otras denominaciones: ejemplo, argumento de autoridad, tautología, alternativa, dilema, argumento de cantidad. Estos argumentos ponen en marcha una serie de móviles o palancas de la opinión. Brémond ha señalado los siguientes, muy utilizados también en publicidad:
Móviles hedónicos incitadores o intimidatorios: no vender un coche sino el placer que proporciona o bien preguntarse por qué uno no tiene coche y sigue usando el metro.
Móviles éticos incitadores o intimidatorios: comprar lotería de ONCE porque ayuda a los demás; no comprarlo es condenar a los inválidos a sufrir.
Móviles pragmáticos incitadores o intimidatorios: es bueno invertir en fondos de pensiones porque desgravan; invertir en fondos de pensiones es perder el dinero porque hay inversiones que rentan más.
Los géneros del discurso:
Anaxímenes de Lampsaco propuso una clasificación en tres tipos de discurso que luego adoptó Aristóteles y que viene a ser una pragmática avant la lettre:
Género judicial: Se ocupa de acciones pasadas y lo califica un juez o tribunal que establecerá conclusiones aceptando lo que el orador presenta como justo y rechazando lo que presenta como injusto.
Género deliberativo o político: Se ocupa de acciones futuras y lo califica el juicio de una asamblea política que acepta lo que el orador propone como útil o provechoso y rechaza lo que propone como dañino o perjudicial.
Género demostrativo o epidíctico: Se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene capacidad para influir sobre los hechos, sino tan solo de asentir o disentir sobre la manera de presentarlos que tiene el orador, alabándolos o vituperándolos. Está centrado en lo bello y en su contrario, lo feo. Sus polos son, pues, el encomio y el denuesto o vituperio.
Las partes del discurso:
EXORDIO: Busca hacer al auditorio benévolo, atento y dócil. Su función es señalizar que el discurso comienza, atraer la atención del receptor, disipar animosidades, granjear simpatías, fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u objetivo. Es necesario afectar modestia para capturar la simpatía del público y explotar su tendencia a identificarse con quien está en apuros o es débil.
EXPOSICIÓN O NARRACIÓN: La narratio, desarrollo o exposición es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar la conclusión que se persigue. Si el tema presenta subdivisiones, es preciso adoptar un orden conveniente (partitio o divisio). En la partitio tenemos que despojar al asunto de los elementos que no nos conviene mencionar y desarrollar y amplificar aquellos que sí nos convienen. Los recursos estilísticos que se suelen usar en la partitio son taxis, merismo, diéresis, diálisis, eutrepismo, prosapódosis, hipozeuxis y distributio.
Género judicial: Se ocupa de acciones pasadas y lo califica un juez o tribunal que establecerá conclusiones aceptando lo que el orador presenta como justo y rechazando lo que presenta como injusto.
Género deliberativo o político: Se ocupa de acciones futuras y lo califica el juicio de una asamblea política que acepta lo que el orador propone como útil o provechoso y rechaza lo que propone como dañino o perjudicial.
Género demostrativo o epidíctico: Se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene capacidad para influir sobre los hechos, sino tan solo de asentir o disentir sobre la manera de presentarlos que tiene el orador, alabándolos o vituperándolos. Está centrado en lo bello y en su contrario, lo feo. Sus polos son, pues, el encomio y el denuesto o vituperio.
Las partes del discurso:
EXORDIO: Busca hacer al auditorio benévolo, atento y dócil. Su función es señalizar que el discurso comienza, atraer la atención del receptor, disipar animosidades, granjear simpatías, fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u objetivo. Es necesario afectar modestia para capturar la simpatía del público y explotar su tendencia a identificarse con quien está en apuros o es débil.
EXPOSICIÓN O NARRACIÓN: La narratio, desarrollo o exposición es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar la conclusión que se persigue. Si el tema presenta subdivisiones, es preciso adoptar un orden conveniente (partitio o divisio). En la partitio tenemos que despojar al asunto de los elementos que no nos conviene mencionar y desarrollar y amplificar aquellos que sí nos convienen. Los recursos estilísticos que se suelen usar en la partitio son taxis, merismo, diéresis, diálisis, eutrepismo, prosapódosis, hipozeuxis y distributio.
Esta sección enseña al público los puntos fuertes que va a defender el orador. Se persigue la brevedad (no aburrir al auditorio, no traspasar el umbral de atención del público y evitar la desproporción entre discurso y tema), la claridad (es imposible convencer al público si no se ha enterado de lo que se trata, aunque literariamente la oscuridad y ambigüedad puede ser un mérito) y la verosimilitud (ya dijo Aristóteles que es preferible lo falso verosímil a lo verdadero inverosímil). No hay que hacer increíbles unos hechos ciertos y el abogado que haga creíbles unos hechos falsos logrará que el jurado vote por su cliente.
En este punto la ética no tiene nada que ver con la retórica. En el mundo literario, el principio de verosimilitud es importantísimo, ya en estética realista o fantástica. En la exposición se incluye una serie de circunstancias: quién (quis), qué (quid), cuándo (quando), cómo (quemadmodum), dónde (ubi), por qué (cur), con qué medios (quibus auxiliis). Hay que interrumpir la exposición con breves digresiones que impidan la monotonía aliviando la tensión del auditorio y actuando sobre él de forma complementaria.
ARGUMENTACIÓN: Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición revelada en la tesis de la exposición (confirmatio o probatio) y se refutan las de la tesis que sostiene la parte contraria (refutatio o reprehensio), dos partes que Quintiliano considera independientes, de forma que para él el discurso forense tendría cinco.
ARGUMENTACIÓN: Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición revelada en la tesis de la exposición (confirmatio o probatio) y se refutan las de la tesis que sostiene la parte contraria (refutatio o reprehensio), dos partes que Quintiliano considera independientes, de forma que para él el discurso forense tendría cinco.
La confirmación exige el empleo de argumentos lógicos y de las figuras estilísticas del énfasis; los de la refutación serían por el contrario metástasis, contrarium, contradicciones, el progymnasma de la refutación. También es un lugar apropiado para el postulado o enunciado sin prueba, siempre que no debilite nuestra credibilidad, para lo cual hay que recurrir al postulado no veraz pero plausible (hipótesis), a fin de debilitar al adversario desorientando su credibilidad; lo mejor en ese caso es sugerirlo y no decirlo.
Se recurre a una lógica retórica o dialéctica que no tiene gran cosa que ver con la lógica científica, pues su cometido no es hallar la verdad sino con-vencer. Se funda más en lo verosímil que en lo verdadero, de ahí su vinculación con la demagogia. Para los discursos monográficos enfocados a la persuasión, convienen las estructuras gradativas ascendentes.
En el caso del discurso periodístico, la tendencia a abandonar al principio del lector recomienda el uso de la estructura opuesta: colocar lo más importante al principio. La retórica clásica recomienda para los discursos argumentativos monográficos el orden nestoriano, el 2,1,3: esto es, en primer lugar los argumentos medianamente fuertes, en segundo lugar los más flacos y débiles y en último lugar los más fuertes.
PERORACIÓN: Es la parte destinada a inclinar la voluntad del oyente suscitando sus afectos, recurriendo a móviles éticos o pragmáticos y provocando su compasión (conquestio o conmiseratio) y su indignación (indignatio) para atraer la piedad del público y lograr su participación emotiva, mediante recursos estilísticos patéticos (accumulatio, anacefalaeosis, complexio, epanodos, epifonema, simperasma, sinatroísmo); incluye lugares de casos de fortuna: enfermedad, mala suerte, desgracias…
PERORACIÓN: Es la parte destinada a inclinar la voluntad del oyente suscitando sus afectos, recurriendo a móviles éticos o pragmáticos y provocando su compasión (conquestio o conmiseratio) y su indignación (indignatio) para atraer la piedad del público y lograr su participación emotiva, mediante recursos estilísticos patéticos (accumulatio, anacefalaeosis, complexio, epanodos, epifonema, simperasma, sinatroísmo); incluye lugares de casos de fortuna: enfermedad, mala suerte, desgracias…
Resume y sintetiza lo que fue desarrollado para facilitar el recuerdo de los puntos fuertes y lanzar la apelación a los afectos; es un buen lugar para lanzar un elemento nuevo, inesperado e interesante, el argumento-puñetazo que refuerce todos los demás creando en el que escucha una impresión final positiva y favorable.
Los antiguos utilizaban 14 progymnasmata o ejercicios retóricos graduados de menor a mayor dificultad para instruir y entrenar a los futuros oradores en su oficio y preparar su formación en los tres géneros oratorios; el judicial, el deliberativo y el epidíctico. Son estos:
1. Fábula: se escoge una fábula breve y se amplifica (mediante paráfrasis, prosopopeya, sermocinación o dialogismo), o se condensa (con elipsis o cualquier otro procedimiento). Puede ser también cualquier apólogo o parábola.
Los antiguos utilizaban 14 progymnasmata o ejercicios retóricos graduados de menor a mayor dificultad para instruir y entrenar a los futuros oradores en su oficio y preparar su formación en los tres géneros oratorios; el judicial, el deliberativo y el epidíctico. Son estos:
1. Fábula: se escoge una fábula breve y se amplifica (mediante paráfrasis, prosopopeya, sermocinación o dialogismo), o se condensa (con elipsis o cualquier otro procedimiento). Puede ser también cualquier apólogo o parábola.
2. Narración: contar un hecho o dicho, quiérase fingido, quiérase real, mencionando quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué; acaso también para qué. Una vez que se cuida que el alumno no ha omitido nada, hacerle ampliar y resumir su texto. Es el principio de la educación del orador según Quintiliano.
3. Chreía o anécdota: breve relación concreta y edificante de algún hecho o dicho de una persona. Para ello se alaba al autor del hecho o dicho, se refiere éste con brevedad, se prueba con la razón, se apunta lo que es contrario a la razón, se añade una semejanza o comparación, un ejemplo y un testimonio u opinión de otro y se termina con un epílogo o conclusión. Se puede amplificar por medio de paráfrasis o frases memorables acordes (refranes o sentencias apropiadas para el hecho).
4. Proverbio: ampliar una declaración condensada y abstracta, una moraleja, un proverbio, de forma muy parecida a la de la chreia, utilizando paráfrasis, comparaciones, contrastes, ejemplos, citas de otros autores o de otras frases, incluyendo epílogo o conclusión.
5. Refutación: ataque a la credibilidad de una narración (el ejercicio 2), por ejemplo una leyenda o mito. Primero se resume brevemente y luego se contemplan seis cosas: su obscuridad, improbabilidad, imposibilidad, contrariedad, indecorosidad e inutilidad. A estos argumentos les precede un exordio que vitupera al autor de la narración y un epílogo que lo reprende. Se recurre a la contradicción y al adynaton.
6. Confirmación: se arguye para demostrar la credibilidad de una narración (hecho o dicho) con pruebas. Un exordio alaba al autor de tal, un epílogo lo pone de ejemplo. Para ello se ven seis cosas: lo manifiesto, lo probable, lo posible, lo conforme, lo decoroso, lo útil… Para ello se recurre a las figuras de logos.
7. Lugar común: amplificación de bienes o vicios evidentes. Se relaciona con el encomio y el vituperio. Consta de un exordio en que se dice el castigo o recompensa que merece el hombre malvado o virtuoso, se sigue lo contrario del delito o virtud que se persigue, la explicación del crimen o del mérito por amplificación, la comparación con otros crímenes o virtudes, se manifiesta la intención del hombre malvado o virtuoso y se hace una digresión sobre la vida anterior. Se aparta la compasión y se termina con un epílogo compuesto con los fines de lo legítimo, lo conforme, la equidad, lo útil, lo factible, lo glorioso u honorable y el suceso.
8. Encomio: exposición que atiende sólo a las excelencias. Para eso mira el linaje, país, instrucción, mente cuerpo y fortuna de una persona, se le compara favorablemente y se termina exhortando a los demás a emularle. Es propio del género epidíctico.
9. Vituperio: exposición que atiende sólo a los vicios. Se hace lo mismo que en el encomio, pero al contrario; también es propio del discurso epidíctico.
10. Comparación: es la suma de dos encomios o de un encomio y un vituperio para hacer prevalecer a uno sobre el otro.
11. Etopeya: imitación del carácter de una persona, como el monólogo dramático moderno. El carácter puede ser histórico, legendario o literario y enteramente ficticio. Si se hace imitando a algún fallecido se denomina idolopeya. Se recurre a figuras del ethos.
12. Descripción: es la composición que expone su tema a los ojos de un auditorio concreto. Se sigue para ello un orden siempre; si se trata de una idea abstracta, se siguen los órdenes antecedentes, conjuntos y consiguientes.
13. Tesis o tema: al cual Cicerón llamó causa y otros retóricos tildaron de controversia: examen lógico de un tema sometido a investigación, pero sin referencia concreta. Por ejemplo, si se debe elegir mujer, pero no si Sócrates debe elegir mujer. Se diferencia del lugar común en que en éste se amplifica una cosa cierta, y en la tesis la dudosa: se trata de convencer, no de buscar la verdad. Sus partes son exordio (que aprecia el tema), argumentación (de los artículos que tocan al tema y de los lugares de la exposición), oposiciones (de las cosas contrarias a las que pertenecen al fin), soluciones (por concesión, por negación o por lo contrario) y epílogo (que contiene una breve amplificación, una breve repetición de los argumentos y una exhortación breve). También puede abreviarse con un exordio, una exposición o narración y una peroración final. Han de tenerse en cuenta argumentos fundados en la legalidad, la justicia, la experiencia, los antecedentes, la decencia y las consecuencias.
14. Defensa / ataque: como lo anterior, dirigido a favor o en contra de leyes, incurre en el género deliberativo.